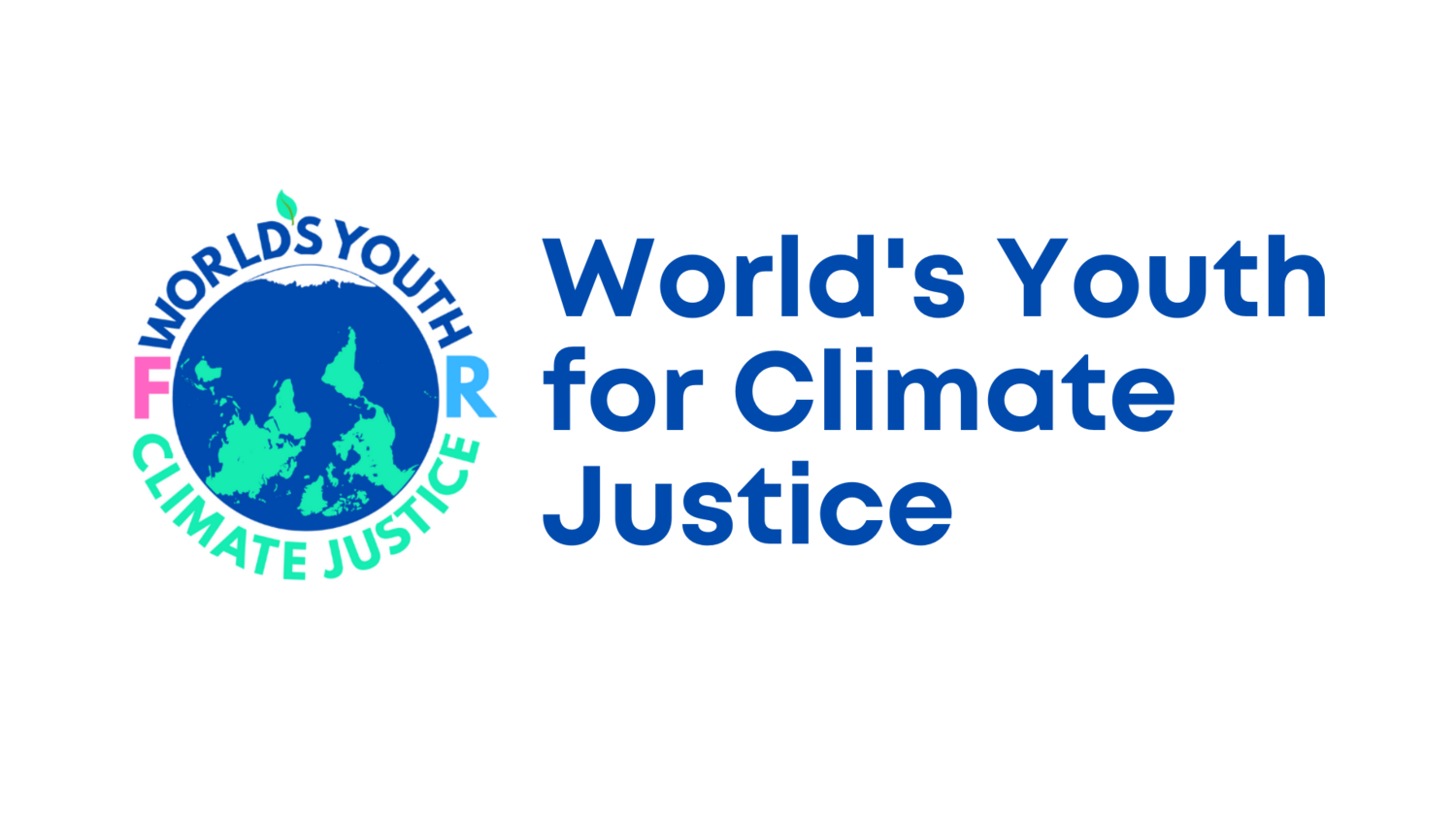La Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tensiones Regulatorias en la Gobernanza Climática de Colombia
Por: Ada Valentina Gaviria Erazo
Introducción: El desafío de la gobernanza climática en Colombia
Colombia se encuentra en una encrucijada jurídica compleja. El país enfrenta tensiones regulatorias significativas en materia de gobernanza climática, derivadas de un entramado jurídico nacional que debe conciliar múltiples obligaciones internacionales. Por un lado, Colombia opera bajo un sistema constitucional que reconoce la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos a través del bloque de constitucionalidad. Por otro lado, ha cedido competencias específicas a organismos supranacionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Esta dualidad crea un escenario de múltiples jurisdicciones que no siempre resultan armonizadas, generando conflictos normativos que afectan particularmente a las comunidades más vulnerables.
El marco jurídico de la Opinión Consultiva OC-32/25
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través de su Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025, sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, ha establecido un marco jurídico conceptual para analizar las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos humanos frente a la crisis climática.
Esta Opinión Consultiva surgió de la solicitud conjunta presentada el 9 de enero de 2023 por Chile y Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las obligaciones de los Estados para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta solicitud subraya la importancia regional del tema y la necesidad de precisar las obligaciones jurídicas vinculantes de los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
La participación colombiana en el proceso consultivo
Las contribuciones de Colombia a este proceso consultivo se manifestaron en las diversas intervenciones de actores colombianos, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, grupos juveniles activistas, pueblos indígenas, comunidades étnicas y académicos. Durante las audiencias públicas celebradas en Bridgetown, Barbados (23-25 abril 2024) y en Brasilia y Manaos (24-29 mayo 2024), estos actores demostraron colectivamente una sólida demanda de soluciones legales a los desafíos climáticos.
Como señala el escrito colombiano, "los efectos adversos del cambio climático se sienten de manera más aguda en aquellos segmentos de la población que ya se encuentran en situaciones vulnerables debido a factores como la geografía --áreas rurales y costeras--, pobreza, género, edad, condición indígena o de minoría, origen nacional o social, nacimiento u otra condición, y discapacidad."
Estas intervenciones resaltaron la importancia de un enfoque de género, la protección de niños, niñas y adolescentes, y la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, comunidades raizales y afrodescendientes.
El contexto rural colombiano: datos críticos
Un dato crítico para comprender la magnitud del desafío es que más del 30% de los colombianos viven en zonas rurales —más de 15,2 millones de personas según cifras del DANE para el primer trimestre de 2023. Paradójicamente, el 65.8% de la tierra apta para la agricultura permanece sin ser utilizada, lo que representa un gran potencial agrícola desaprovechado, en parte debido a restricciones normativas supranacionales y la falta de incentivos para la producción sostenible.
Las tensiones regulatorias supranacionales
Sin embargo, la implementación efectiva de la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte IDH en el sistema legal colombiano se enfrenta a una compleja interacción con marcos regulatorios existentes, especialmente aquellos de naturaleza supranacional que limitan la soberanía del Estado.
Un ejemplo paradigmático de esta tensión es la Decisión 345 de la Comunidad Andina de Naciones sobre la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales). Esta decisión tiene por objeto "reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor" y se extiende "a todos los géneros y especies botánicas siempre que su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal."
Colombia, como país miembro de la Comunidad Andina junto a Bolivia, Ecuador y Perú, ha limitado su margen de acción en determinadas materias al transferir competencias al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Las funciones de este tribunal incluyen "interpretar las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la CAN, controlar la legalidad de los actos y omisiones de los órganos comunitarios, y dirimir las controversias sobre cumplimiento de obligaciones de los países andinos."
Esto implica que las normas emanadas de este tribunal, como la mencionada Decisión 345, entran directamente al ordenamiento jurídico nacional. La Corte Constitucional de Colombia no tiene la posibilidad de declarar su inconstitucionalidad o negarles efectos normativos.
El impacto en las comunidades rurales
Este escenario ha generado situaciones problemáticas para las comunidades rurales colombianas. Estas comunidades han practicado ancestralmente el mejoramiento y el libre intercambio de sus semillas de generación en generación. Un ejemplo concreto de esta problemática se evidencia en casos documentados donde agricultores han enfrentado decomisos de semillas criollas por parte de autoridades que las consideran "no certificadas". Esto afecta directamente la seguridad alimentaria local y las prácticas culturales tradicionales.
Estas prácticas, vitales para su subsistencia, patrimonio cultural y adaptación al cambio climático, pueden enfrentar la criminalización bajo el Artículo 306 del Código Penal Colombiano. Este artículo establece: "El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años."
La respuesta de la Corte Constitucional y sus limitaciones
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-1051 de 2012, declaró inexequible la Ley 1518 del 13 de abril de 2012. Esta ley pretendía aprobar el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 1991) por falta de consulta previa a pueblos indígenas y tribales. Sin embargo, esta decisión carece de efectividad práctica debido a la prevalencia directa del derecho supranacional de la CAN.
La Corte fundamentó su decisión señalando que "la consulta previa a los pueblos indígenas y tribales sobre medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, constituye un derecho fundamental de las minorías étnicas" y que "existe un claro vínculo entre la realización de la consulta previa y la protección de la identidad cultural de las comunidades étnicas."
Esta situación representa un "jaque mate" normativo para las comunidades rurales en el tema de las semillas certificadas. La única solución de fondo implicaría la eventual consideración de la retirada de Colombia de la CAN si esta no llegase a reformar la Decisión 345 de la Comunidad Andina de Naciones a la luz del Derecho Internacional que les apremia.
Los Tratados de Libre Comercio como factor agravante
Esta compleja interacción regulatoria se ve agravada por capítulos de propiedad intelectual incluidos en los Tratados de Libre Comercio (TLC). El Capítulo 16 del TLC establece que cada parte "ratificará o adherirá" al "Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) (1991)." Esto socava directamente la capacidad de adaptación y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales frente a los impactos del cambio climático.
La hoja de ruta de la Opinión Consultiva OC-32/25
En este contexto de interacciones normativas complejas y cesión de soberanía, la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte IDH proporciona una hoja de ruta crucial. Los Estados, incluida Colombia, deben cumplir con sus obligaciones vinculantes de derechos humanos bajo la CADH frente a la emergencia climática.
La Corte ha clarificado que estas obligaciones requieren medidas robustas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Existe un enfoque particular en la protección de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables. Como establece la Corte, del contenido del artículo 26 "se desprenden dos tipos de obligaciones aplicables a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Por un lado, la obligación de adoptar medidas progresivas y, por otro, la obligación de adoptar medidas de carácter inmediato."
Esto implica que Colombia debe revisar y adaptar su legislación y políticas nacionales. El objetivo es asegurar la coherencia con la interpretación autorizada de la Corte, especialmente en lo que respecta a los derechos de las comunidades rurales y los pueblos indígenas. Las prácticas ancestrales, suministro de alimentos, derecho a un medio ambiente sano y derecho a la cultura de estas comunidades se ven amenazados por los impactos del cambio climático.
Los indicadores jurídicos como herramientas de monitoreo
Los indicadores jurídicos se vuelven herramientas indispensables en este escenario. No sólo monitorean cualquier posible regresión en la protección ambiental y los derechos humanos relacionados con la acción climática.
Como sucedió con la evidente regresión del Acta UPOV de 1978 que equilibraba las cargas de agricultores y empresarios multinacionales al Acta UPOV de 1991 que comparte su contenido normativo con la vigente Resolución 345 de la Comunidad Andina de Naciones sobre la UPOV donde hay un claro desequilibrio con los pequeños agricultores de los cuales hacen parte las comunidades étnicas y los campesinos hoy sujetos de protección — sino que también fortalecen el principio de progresión ambiental al identificar brechas normativas y señalar el imperativo de armonizar las regulaciones nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos.
La Corte IDH ha establecido que las obligaciones de carácter inmediato "suponen la adopción de medidas eficaces, a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para cada derecho. Dichas medidas deben ser adecuadas, deliberadas y concretas, en aras de la plena realización de tales derechos."
Al permitir la identificación precisa de cualquier regresión normativa o fáctica en la gobernanza climática, estos indicadores sirven como un mecanismo vital. Aseguran que la orientación de la Corte IDH se traduzca en acciones concretas y medibles dentro del marco regulatorio colombiano, ejerciendo una presión política fundamental donde la vía jurídica nacional está limitada.
Conclusiones: hacia una gobernanza climática justa
Esto es crucial para salvaguardar los medios de vida y los derechos de las comunidades que dependen directamente de los recursos naturales. Se debe asegurar una gobernanza climática verdaderamente justa, intergeneracional y que el acceso a la justicia y los recursos efectivos sean una realidad para todas las personas. Es fundamental que el Estado colombiano desarrolle mecanismos de armonización normativa que permitan conciliar sus obligaciones supranacionales con sus compromisos en materia de derechos humanos y protección ambiental, garantizando que las comunidades más vulnerables no sean las que paguen el costo de estas tensiones regulatorias.
¿Puede Colombia armonizar sus compromisos supranacionales con la protección de los derechos de las comunidades más vulnerables frente a la crisis climática? Esta pregunta fundamental debe guiar el desarrollo de políticas públicas que reconozcan la complejidad del entramado jurídico actual y busquen soluciones innovadoras que protejan tanto la soberanía nacional como los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables.
Short Bio:
Ada Valentina Gaviria Erazo:
Abogada, Miembro de World Youth Climate Justice (WYCJ)
Candidata a Máster en Derecho Ambiental y Sostenibilidad
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano